¡Uff! âel jefe estiraba la boca cuando se quejaba y se ponÃa a picar las palmas de manos una contra otra a su manera, una y otra vez, y se alejaba consumido por la indignación.
Solo Bruno intuyó el motivo de la incertidumbre, y comprendiendo el daño que auguraba a la empresa decidió compartirlo con Fringuella.
La relación entre ellos dos se habÃa viciado con el tiempo. El doctor habÃa perdido gran parte del respeto inicial por él y le llamaba intencionadamente Bruno en vez de señor Seta. ¿El motivo? Claramente la infeliz frase de Pittò sobre el nombramiento del heredero para su puesto, y probablemente las dificultades económicas añadidas de la empresa. El joven tomó represalias y devolvió la antipatÃa; además, le perdió el respeto cuando se enteró de su pasado. Sin embargo, el doctor era la única persona en quien confiar para salvar la situación. A pesar del precedente penal era el único que intimidaba al jefe, puede que fruto de la censuradora carga fiscal que en el pasado usara en su contra; cabe añadir que era sobre todo por ello que el caballero, inconscientemente, querÃa librarse de él cuanto antes.
Bruno, ¿por qué no me lo has dicho antes? âle regañó en primer lugar.
Era una simple sospecha; ¡y hasta me pareció absurda! Pero es la única explicación lógica ây le contó el viaje en avión.
No cabe duda âsentenció el director, negando con la cabezaâ ¡pero cuesta creerlo! ¡Ni siquiera sabemos qué pone el bendito contrato! Lo dispuso la contraparte en Roma; ni tan solo he tenido el honor de leer el borrador, ¿y pretende que no lo penalicen por retardos en los envÃos? Es una empresa pública, ¡a saber qué le aguarda!
Tomó asiento, desconsolado. Luego recobró el orgullo:
¿Se da cuenta de que su tÃo es un inconsciente? DÃgaselo, y si no lo hace usted lo haré yo. Es más, ¡voy para allá!
Se levantó de un salto y se pateó el edificio entero, enfadado, para hablar con el jefe.
Afortunadamente para Pittò, no estaba.
Esperaron un dÃa, dos, el caballero no aparecÃa. Fringuella le llamó a casa, donde contestó la sirvienta con un «los señores se han tomado unas vacaciones».
¡Vacaciones! ¡¿Con todo esto patas arriba?!
Yo no sé nada del tema ârespondió la desconcertada criada a la par que el doctor, sin siquiera despedirse, colgaba el auricular.
Perfecto, ahora sà que vamos apañados. ¡Menuda perla de familiares le han tocado!â se desfogó con Bruno como si este fuera el culpable.
Al final, de acuerdo con Tirlotti y con el heredero como testigo, se tomó la amotinada decisión de llamar a un cerrajero para que forzara la caja fuerte; mientras, sin más dilación, se procederÃa a la producción para Roma.
El joven Seta pasó a visitar frenéticamente las casas de los deudores de la empresa y solicitar los pagos. Rara ocasión fue la que cobrara las facturas, y demasiadas las que se llevó groserÃas o acudió ante notario para pagar las letras del caballero que llegaban a término; la crisis o incluso la bancarrota de muchos clientes por una coyuntura negativa gravÃsima redujo a nada y menos el dinero de la industria Pittò.
Por ese motivo, cuando el ladrón de Dialzi volvió mendigando una vez más âla última vez dos dÃas antes de las despreocupadas vacaciones del caballeroâ fue despachado sin un solo céntimo. Antes de irse, sin embargo, le dijo a su antiguo jefe:
¡Acuérdate de lo que solo tú y yo sabemos! âoyeron el doctor y Bruno.
¡¿Se tutean?! âdijo asombrado el joven.
Forzaron la caja fuerte, vacÃa de dinero, y recuperaron el contrato. Fringuella y Tirlotti se lo leyeron en la oficina mientras el cerrajero restauraba los mecanismos de la puerta. El heredero hacÃa guardia. Mientras esperaba, su mirada se vio atraÃda por un paquete de cartas dirigidas a su tÃo. Más tarde supo que todas eran de Dialzi. No pudo vencer a la curiosidad; tras dudar durante un minuto largo, las cogió y se alejó un poco para sentarse y leer alguna.
Empezaba asÃ: «Estimado padre...»
El remitente advertÃa la próxima visita e invitaba al caballero a dejar el dinero listo.
Cuando Bruno vio que el artesano estaba a punto de terminar, se guardó las cartas para leerlas con total comodidad cuando acabara de trabajar, rezando para que las vacaciones de su tÃo duraran un poco más. Le entregaron una de las dos nuevas llaves. La otra se la quedó Fringuella. Al dÃa siguiente volverÃa a dejar las cartas en la caja blindada.
Aquella noche en casa, antes de cenar y sin decirle nada a papá por miedo a que le riñera, se puso a leer. Todas las cartas empezaban con un «Estimado padre» y advertÃan una futura visita en la fábrica. Cada carta incluÃa reflexiones diferentes: recuerdos, la admisión de vivir con la invencible pasión por el juego, lamentaciones de miseria y súplicas de perdón; en una acusaba en subrayado a Pittò por su ingratitud, aduciendo que gran parte de su cómoda posición se debÃa a él, el empleado para todo mal pagado.
Quedó claro que Dialzi era hijo natural del empresario, fruto de una mujer que no aparecÃa nombrada, anterior al matrimonio con la tÃa, que murió tras el parto. El padre lo mandó inmediatamente a un orfanato, vigilándole siempre de cerca. Cuando alcanzó la edad se lo llevó a la fábrica. Sin embargo nunca quiso reconocerle por temor a la opinión de la gente: en aquellos tiempos cosas asà podÃan incluso cerrarte las puertas de la burguesÃa, dado que se consideraba vergonzoso; no se razonaba que, en todo caso, vergüenza era abandonar a un hijo como si fuera huérfano.
¿El caballero le pagaba a Dialzi por miedo a que desvelara su secreto? No, fue por afecto, tal y como reconocÃa el hijo en aquellas cartas. En todo caso fue él quien no sintió aprecio por su padre; sus textos insinuaban desprecio y rabia. En el pasado Pittò le prometió la herencia a su hijo, como aparecÃa claramente escrito. Más tarde, disgustado por los hurtos, le desterró de todo legado, con la desdicha de no volver a verle. Ni siquiera pudo contener el impulso de darle dinero, al menos mientras pudo. Oficialmente inventó la excusa de un préstamo que el otro le devolverÃa en cuanto encontrara trabajo.
Dialzi murió tres meses después de la descerrajadura de la caja fuerte al tirarse por un barranco con el cochazo que adquirió mediante pagarés tras perder todo el dinero en un casino.
Bruno depositó las cartas en la caja fuerte antes de que Fringuella, que se fue a fotocopiar el contrato, volviera a dejarlo en su sitio: por entonces las fotocopiadoras eran aún un sueño por cumplir.
Bruno no le dijo nunca nada a su tÃo; solo se lo dijo al padre cuando apareció publicada en los periódicos la muerte Dialzi.
El caballero volvió al trabajo una semana después del incidente de la caja. Al descubrir el panorama se alegró de que los demás hubieran decidido por él, porque sino el gafe, como dijera al sobrino en broma, se hubiera cernido sobre ellos.
Aunque la producción llevaba ya dÃas, seguia vigente el temor a no ser puntuales. En el pasado el tÃo se habrÃa ido a Roma con el perito en vez del sobrino. Tirlotti manifestarÃa a la contraparte que el tiempo fijado para el encargo estaba muy cerca y pedirÃa un vencimiento más alejado. Si no hubiera sido posible, no firmarÃan el contrato. Pero habÃan perdido tanto tiempo que era poco probable una expedición puntual.
Desgraciadamente el acuerdo, como temÃa el doctor Fringuella, preveÃa aunque fuera un simple contratiempo, la cancelación de la mercancÃa, ningún pago y el derecho a una cifra alta en concepto de daños y perjuicios; consiguieron mandar un pequeño anticipo de mercaderÃa, que por contrato fue rechazado. De nada sirvieron los intentos del director administrativo de obtener un aplazamiento: el material era necesario para una pelÃcula histórica colosal, una coproducción italoamericana de miles de millones de liras en gastos
con actores procedentes de medio mundo. No se podÃa atrasar la grabación ni un dÃa. UsarÃan el papel maché de siempre en lugar del Polvo para construir montañas, le dijeron al doctor por teléfono; en lo que al anticipio respectaba, tenÃan pleno derecho contractual de quedárselo en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Todo un contrato suicida para el caballero. Fue un completo desastre; y pensar que si hubiera tenido una sola semana de margen trabajando sin descanso lo hubieran conseguido. Culpa de Pittò, no habÃa duda, por su maldita superstición.
¿Qué podÃan hacer? Nada de nada; inmediatamente después los otros les mandaron una carta muy seria del abogado que pedÃa sin dilación la penalización.
El caballero acusó de forma refleja al doctor Fringuella por haber iniciado la producción sin su consentimiento:
DeberÃa reclamarle los daños a usted por la retención de la mercancÃa y por el material que no ha conseguido vender en las tiendas.
¡Es usted un imbécil! âsoltó a modo de respuesta el enfurecido director administrativo, insultándole por primera y no última vez con el rostro a pocos centÃmetros del jefe, escupiéndole saliva y bilis.
Intimidado, dio media vuelta y desapareció suspirando un «piojoso, piojoso» y picando de manos como solÃa, aunque no demasiado enérgicamente. En cuanto se fue por el pasillo más cercano el ruido de sus pasos fue silenciado de repente por otro sonido inconfundible. Una ensordecedora y formidable flatulencia reprimida seguida de un potente y miserable: «¡doctor de los cojones!».
Fringuella corrió hacia la voz pero no vio a nadie en el pasillo, tal era la habilidad del caballero para eclipsarse.
Entonces el director empezó, o reanudó, a beber sin moderación, no solo en las comidas como se adivinaba en el aliento que despedÃa; también en el desayuno. Poco a poco se convirtió en un estorbo para la empresa, por no decir una toxina. Se habituó a agredir verbalmente no solo a Pittò, sino también al heredero. Bruno se preguntó si aquel hombre, bajo el espÃritu de alcohólico, verÃa reflejada en él la imagen del tÃo y le castigaba por haber entrado en la vida del despreciado jefe. Puede que sÃ, pero no era aquello lo que volvÃa descortés al doctor. Un dÃa se delató solo cuando le soltó frÃamente al joven, mirándole a los ojos:
Ya van dos meses que los trabajadores no cobran, yo incluido. ¿Por qué su padre no sufraga nuestra empresa? ¿No cree que serÃa lo justo?
¡¿Pero qué dice?! âse alarmó Bruno.
Digo, querido, que vuestra posición se debe a Pittò y ahora deberÃa devolverle el favor.
Nuestra pos...
SÃ, ¿hablo en chino? Vuestra posición. Todo el mundo sabe que su tÃo subvencionó a fondo perdido la oficina del doctor Seta âBruno permaneció con la boca abiertaâ y que él os regaló la casa donde ahora vivÃs por el afecto que le profesaba a su madre, a quien quiso como a la hija que su mujer nunca le pudo dar.
La hija, la mujer, la madre... ¿se refiere a mi madre?
SÃ, ¿por?, ¿es que no ha tenido madre? âse mofó con una risa burlona.
¡Pero si mi madre ya estaba muerta cuando el caballero conoció a mi tÃa!
Fringuella iba a contestar pero el joven se le adelantó:
Además, el despacho ya era de mi abuelo, igual que el apartamento. ¿Ahora lo entiende?



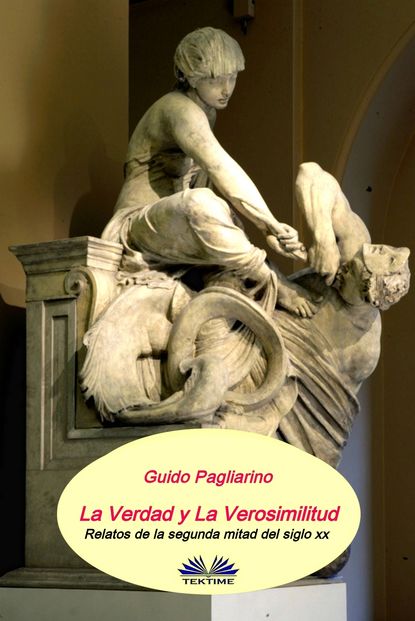




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0