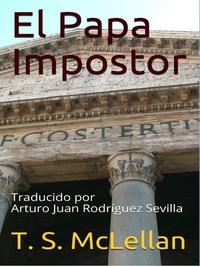
El Papa Impostor
—Pero los rabinos judíos tampoco son célibes—. El Cardenal Fred se frotó la barbilla pensativamente. —Me gusta el concepto del Obispo José, pero no creo que podamos obtener un voto mayoritario sobre ese tema en este momento. Hay un gran movimiento en las Américas para permitir que los hombres casados entren al sacerdocio. Creo que deberíamos intentarlo.
—Bueno, siempre y cuando no lo hagamos un prerrequisito—, el Cardenal Bill se encogió de hombros desagradablemente.
—Algunos de mis compañeros me pidieron que les hablara sobre el movimiento de los sacerdotes mujeres—, el Obispo José le sonrió al Cardenal Bill.
—Nunca. Ni en un millón de años. ¡De ninguna manera!
—Sabe—, dijo el Cardenal Bill, recogiendo un poco de pulpa de sandía de su oreja, —Muchos países progresistas han tenido líderes mujeres, y han funcionado bien. Indira Ghandi, Golda Meir, Corazón Aquino, Margaret Thatcher. ¿Por qué no tener una mujer sacerdotisa? Haría más cálidas esas convenciones teológicas solitarias, especialmente si levantamos la regla del celibato.
—¡Absolutamente no! ¿Por qué no hacer sacerdote a un cerdo, ya que estamos?
—A mí me parece—, se rió el Obispo José, —que todos estamos listos.
Otra vez, ambos cardenales le miraron con ira. —En los Estados Unidos, a un hombre que cree que las mujeres son ciudadanas de segunda clase se le llama cerdo chovinista. Sólo un nombre, nada más. Volveremos a eso más tarde, ¿de acuerdo?
El Cardenal Bill asintió. —Hay mucho más que debatir sobre este tema. Control de natalidad entre los feligreses.
—¡Me estoy agobiando! — exclamó Mons. José. —¿Cómo puede un hombre comunicarse con una mujer a través de una pared de látex? No es natural.
—Y Cristo nunca usó anticonceptivos.
—Por lo que sabemos, Cristo nunca lo necesitó. Y no tenían un control de natalidad adecuado en ese entonces de todos modos.
—La abstinencia sigue siendo la mejor y siempre será la mejor forma de control de la natalidad—, dijo el Cardenal Fred. —¿Cuál es el siguiente punto en la agenda?
—Divorcio.
El Cardenal Bill se dirigió al Obispo José.
El Obispo José se encogió de hombros. —No creo que sea correcto excomulgar a una persona divorciada. He aconsejado a muchas divorciadas y las he excomulgado. Hablo de mujeres cálidas, apasionadas, tristes y solitarias. Pero nunca me sentí bien con eso. Quiero decir que yo aconsejaría a una esposa joven durante semanas, a veces meses, día tras día, tratando de hacerla ver la equivocación de sus caminos. La llevaba a mi retiro privado en Palm Springs para que pudiera relajarse en la santidad de las tinas calientes de la Iglesia, y sentir los cálidos rayos del maravilloso sol del Señor en su carne desnuda. Pero entonces su marido se divorciaría de ella de todos modos. Lo que quiero decir es que tengo conocimiento de primera mano de que estas mujeres eran muy buenas mujeres, mujeres católicas devotas, y sus maridos se divorciaron de todas formas. Si el marido inicia el divorcio, ¿por qué debería pagar la esposa?
—Pero el divorcio está prohibido por la ley de Dios.
El Obispo José se encogió de hombros. —He pasado por las Escrituras hacia atrás y hacia adelante y no veo donde el divorcio es pecado capital. Quizá en los viejos tiempos, pero finjamos por un momento que somos una iglesia progresista en un mundo progresista.
El Cardenal Bill abofeteó al Obispo José en la espalda. —Tú, amigo mío, obviamente no eres jesuita.
El cardenal Fred gruñó: —Toda esta charla es sólo eso. Habla. ¿Qué clase de acción podemos tomar si el Vaticano está cosido a viejos conformistas?
El Obispo José miró sospechosamente alrededor de la taberna, luego se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: —Creo que conozco un camino.
Capítulo 9
Dorotea hizo una pausa fuera del restaurante y respiró hondo. No se sentía bien sobre lo que iba a hacer, pero una promesa era una promesa.
Se retorció el pelo y se acercó al maitre. —Grupo de Donald Harris.
—Oui, madamoiselle.
El maitre la llevó a la esquina de la ventana, rodeada de palmeras de plástico y una hermosa vista de un terreno baldío que era adorado por los narcotraficantes. Sentado en la mesa, entre las palmas de las manos, se sentaba Donald, resplandeciente con un esmoquin negro, haciendo un gesto de dolor sobre el mantel de cuadros rojos y blancos. Él se puso de pie cuando ella se acercó y el maître sacó la silla para ella.
—Donald—, se quejó ella, —No dijiste nada sobre el atuendo formal. Mírame. Soy un desastre.
—¿Parezco preocupado?
Se torció el pelo un poco más apretado. —No. Te ves genial.
—¿Qué es lo que quieres? Tienen grandes calamares aquí.
—Suena bien.
Donald chasqueó los dedos en el aire. —¡Oye! ¡Camarero! Un plato de calamares y dos cervezas! — Le hizo una mueca de dolor a Dorotea. —Así que, cariño. ¿Qué pasó?
—¿Qué quieres decir con "qué pasó"? Tú eres el que quería hablar, así que aquí estamos. Tú hablas, yo escucho.
Donald se rascó la nariz. —No sé qué decir. Quería decir, ¿qué pasó? Ahora lo he dicho, y no me estás contando lo que ha pasado.
—¿Qué quieres decir con "qué pasó"? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Donald se rascó la ceja. —Quiero decir, con nosotros. Tú y yo. Un minuto estamos felizmente casados y al siguiente te vas y no me dices ni dos palabras sobre por qué.
Dorotea cogió la cerveza del camarero. —¿No lo sabes? ¿De verdad que no? Es por tus amigos gángsters. Te dije que no volvieras a ver a John García, pero lo invitas a ver béisbol. Y Carl me contó cómo le pediste que influyera en el resultado del juego de los Dodgers. No creo que decapitar a su mascota favorita fuera algo agradable.
—Era un pez dorado, por el amor de Dios.
—Seguía siendo su mascota favorita. Ese pez significaba mucho para Carl.
—Bueno, tal vez me equivoqué sobre el pescado.
—¿Lo retiro, monsieur? — preguntó el camarero.
—Éso no. Déjalo aquí.
—Oui, monsieur—. El camarero dejó el plato de calamares en el centro de la mesa y se inclinó bruscamente antes de partir.
—Y no me gusta la forma en que estafaste a mi padre para que no se ganara la vida.
—¿Yo estafé a tu padre? Cariño, Bob me vendió la floristería para poder retirarse.
—¿Y qué hizo para convencerlo de que se retirara? le cortó la cabeza a su rosa favorita?
—¿Qué he hecho? Mira, muñeca, tu viejo se me acercó y me dijo: `Don,' me dijo: `Quiero que seas un buen chico y cuides de mi hija. Tú te haces cargo de mi negocio y yo me retiraré", dijo. Así que le dije: "Bob, no puedes decirlo en serio". Y él dice: `Donny, tengo setenta años y no creo que Carl lo quiera, así que creo que tú deberías tenerlo', dice. Así que le dije: "Claro, ¿por qué no? Me dará una forma buena y honesta de cuidar de mi bella Dotty". Y yo lo acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Dejar que tu viejo trabaje como un esclavo hasta el día de su muerte? Además, pagué mucho dinero por el antro.
—Se lo habría vendido a otra persona si no lo hubieras comprado, y es una fachada perfecta para tus actividades de la mafia, y no vuelvas a llamarme Dotty.
Dorotea se levantó. Escuchó el ritmo de la versión en ascensor de "Muskrat Love", que estaba sonando actualmente en el restaurante. Luego empezó a bailar su versión de "Oda a un Sapo Sanguijuela Chupa-Escoria".
—Dottie, ¿quieres dejar eso? La gente está empezando a mirar—. Donald se volvió hacia un caballero mayor que estaba viendo su actuación con atención absorta. —¿Qué estás mirando, Gordo? ¿Nunca has visto a nadie tener un ataque epiléptico antes?
El caballero mayor volvió a prestar atención a su plato y no volvió a mirar hacia arriba.
—¿Hay algún problema, monsieur? — preguntó el maitre.
—Sí, cree que el calamar no era bueno y se intoxicó con la comida.
—Ya veo. ¿Podrías pedirle a tu cita que la lleve a bailar a la acera, y nosotros haremos los calamares?
—No lo sé. Su hermano es abogado y le gustan mucho los casos de responsabilidad civil.
—OOOOOH! — Dorotea gritó, agitando sus puños a los costados, —Oooooh, ¡tú!
—¿Compensar la cerveza también?
—Oui.
—Ciao, chico—, dijo Donald, saliendo. Se detuvo frente a la puerta y la vio subirse a un taxi. Levantó un plátano. —¿Esto significa que no habrá masaje esta noche? — Se dio cuenta por el gesto de su mano de que así era.
Capítulo 10
Hughes se sentó a la mesa y vio entrar a la chica. Ella había estado llorando, notó, por las rayas negras y azules de rímel que corrían por sus mejillas. Aparte de su dudoso maquillaje, era bastante guapa. Tenía el pelo rizado y oscuro, casi negro, como las plumas de una gaviota en el East River. Sus labios eran grandes y pucheros. Sus ojos estaban inyectados de sangre, pero bonitos y oscuros en el centro de esos orbes rojos. Sus caderas eran amplias pero firmes, como las de una bailarina que disfrutaba comiendo. Y sus tetas se elevaban sobre su pecho. Muy firme. Le gustaba eso en una mujer.
Se sentó en el bar y pidió un doble algo claro. Hughes adivinó vodka. Por el escalofrío que hizo cuando se tragó el primer trago, él estaba seguro de que era vodka. El ron hizo un escalofrío diferente. El tequila hizo una ligera convulsión con una mueca que no sale hasta dentro de diez minutos. Ya nadie bebe ginebra sola. que se apagó con la prohibición. Así que tuvo que ser una bebedora de vodka que fue abandonada y recibió consejos de maquillaje de Tammy Faye Bakker. Hughes se acercó a ella y se sentó.
—Añade un poco de vermut y una aceituna a eso y no tomarás ni la mitad de un mal trago.
—Gracias—, resopló. Se volvió hacia el camarero. —Inténtalo a tu manera. Con el vermut y la aceituna.
—Eso es nuevo para mí—, dijo el camarero, dándole un martini con vodka.
—A mi cuenta—, le dijo Hughes, y el camarero asintió.
Dio un sorbo y puso una mueca de dolor. —Tienes razón. Es mejor.
—Más nutritivo, también. Hay veces que podría haber muerto de hambre si no fuera por esa aceituna.
Empujó hacia adelante su vaso de martini vacío sobre la barra. —Otro—, dijo ella. —A su cuenta.
El camarero miró interrogativamente a Hughes. Hughes asintió con la cabeza, y el camarero sirvió otro.
—Estás tratando de emborracharte—, observó Hughes.
—Y entiendo que esta es la manera de hacerlo.
—Esa no es una política saludable en este vecindario.
—Lo sé, pero no hay un club de campo cerca.
—¿Quieres hablar de ello?
—En realidad no. ¿Quién eres tú, de todos modos? Sigmund Freud?
—¿Qué te parece?
Se encogió de hombros. —Creo que sólo eres un imbécil tratando de ligar conmigo.
—¿Y cómo te sientes al respecto?
—Emborráchame y estaré bien con ello.
—¿Qué sientes por tus padres?
—Mira, me disculpo por el chiste de Freud. Tranquilízate, ¿quieres?
—¿Aplaudir? Creo que la medicina está empezando a funcionar.
Agarró una servilleta de la cantina y se sonó la nariz. Luego se volvió hacia el hombre con el que estaba hablando. Era guapo. Alto. Oscuro. —¿Eres gay? — preguntó.
—No lo sé—, dijo, —nunca antes me había considerado gay, pero tal vez hay algunas tendencias latentes subconscientes que desconozco. Una mirada a ti y estoy bastante seguro de que no lo soy.
—Dorotea—, dijo ella, extendiendo su mano.
—Estoy encantado—, dijo Hughes, besando su mano.
—Sr. Encantado, ¿tienes nombre de pila?
Sonrió. —Sí, pero nunca lo uso. Me llaman Hughes.
—Tal vez deberías empezar a usarlo. Hughes es un nombre horrible. ¿Cuál es tu nombre de pila?
Le agitó el dedo índice. —Eso es bastante personal. Tengo que conocerte mucho mejor antes de revelar esa información.
¿Cuánto mejor? —, preguntó.
—Si te casaras conmigo, te lo diría en nuestro décimo aniversario.
—¿Es una proposición, forastero?
—Depende, ¿dirías que sí?
—No.
—Entonces era una situación hipotética. Cuidado—, la miró fijamente, alarmado.
—¿Qué? —, preguntó, mirando a su alrededor.
—Estás empezando a sonreír. Eso podría llevar a la alegría. Y la alegría, he oído—,sonrió, —es contagiosa.
—Mientras no sea fatal—. Ella levantó su vaso vacío. —Por la bondad de los extraños.
—No tienes nada con qué brindar—, señaló Hughes.
—¿Por qué crees que brindo por la amabilidad de los extraños?
Hughes sonrió. Tenía una bonita sonrisa. Dientes perfectos. Era mucho más sexy que el conductor de John García. —Otra ronda para los dos—, le dijo al camarero.
Dorotea recogió el vaso. —Gracias. Por la bondad de los extraños.
Sacó su vaso y propuso otro brindis. —¿Qué tal, por la bondad del destino?
Ella agitó la cabeza, pensando en el fiasco en el restaurante con Donald. —No creo que el destino merezca un brindis.
—Bueno, creo que sí. ¿Qué tiene de terrible el destino?
Se encogió de hombros con indiferencia. —Acabo de tener una pelea con mi ex-marido.
—Y sin esa pelea, nunca habrías entrado en este bar y yo nunca habría tenido la oportunidad de conocerte.
Ella pensó en sus palabras por un momento, y luego se encontró con su vaso con un resonante "tintineo". —Lo compraré con eso—, dijo ella. Dio un sorbo, y luego miró su reloj. —Bueno, Sr. Hughes,...
—Sólo Hughes.
—Sólo Hughes. Tengo que irme ahora.
—Pero la noche es joven, como nosotros. ¿A dónde podrías estar huyendo?
—¿Tengo que ir a ver a mi hermano?
—Oh, ¿no se siente bien?
—No. Está muy enfermo. Estoy cuidando de él.
—¿A qué se dedica?
—Él es el Papa.
Hughes asintió. —Entiendo que es una buena profesión.
—Sólo cree que es el Papa. Se golpeó la cabeza con una pelota de béisbol.
—Eso lo hará siempre. Mira, Dorotea, ¿puedo volver a verte?
Dorotea empezó a peinarse de nuevo. —Caramba, Hughes, eres un buen tipo y todo eso, pero no sé...
—Le diré algo—, dijo Hughes, agarrando una servilleta y sacando un bolígrafo, —Aquí está mi número. Llámame si necesitas hablar de algo. O sobre nada en absoluto. O incluso si no quieres hablar. Llámame si quieres ir de compras. Lo que sea.
Dorotea devolvió el resto de su martini. —¿Puedo hacerte una pregunta personal, Hughes?
—No es mi nombre de pila, pero cualquier otra cosa está bien. Dispara.
—¿Crees que el masaje y los plátanos van juntos?
—Nunca he pensado en ello.
Dorotea tomó su servilleta. —Te llamaré—, sonrió.
Capítulo 11
—No puedo creerlo—, dijo Dorotea, entrando por la puerta.
—Yo tampoco—, Carl levantó la vista de la televisión, —¿Por qué el Padre Dowling está resolviendo misterios en vez de hacer la obra del Señor?
Dorotea sonrió. A veces Carl parecía tan inocente. Desde el accidente, claro. Carl solía ser su propio hombre, acostumbraba a ser fuerte y decisivo. Él usaba de tomar todas las decisiones, y si no podías vivir con ello, era duro. Solía jurar como un marinero y beber como un pez. Parecía tan infantil, tan dulce. —Tal vez resolver misterios es el trabajo del Señor. Trabaja de maneras misteriosas.
Carl asintió. —Me pregunto si podría hacer eso.
—¿Resolver misterios? Voy a romper el juego de la pista y podemos averiguarlo.
—¿Pero qué pasa si no soy bueno?
—Eres bueno en todo lo demás, así que si no puedes resolver misterios, no es una gran pérdida. Deje que otras personas que no son buenas en todo lo demás las resuelvan—, dijo Dorotea desde el armario. Ella produjo la desgastada caja de pistas. —¡Ajá! —, dijo ella.
—Quizá deberíamos ir a esto por la mañana, cuando esté descansado—, se preocupó Carl. —Quiero decir, si juego esta noche y pierdo, entonces todavía no sabré si no soy bueno porque no estoy descansado. Además, hay una vieja película de Lorraine Scott en la próxima. Sabes cuánto me gusta Lorraine Scott.
Dorotea puso la caja en la mesa de café. —Está bien, entonces. Jugaremos mañana. ¿Quieres un poco de vino?
—¿Sacramental?
—Cabernet Sauvignon. Lo estaba guardando para una ocasión especial. Esta noche parece bastante especial.
Carl sonrió. —Supongo que tu cita con Donald fue bien. Eso es bueno. Espero que reconcilien sus diferencias muy pronto.
Los músculos de los labios de Dorotea se tensaron. —¿No me digas que también te gusta Donald? Antes no lo soportabas.
Carl se encogió de hombros. —No siento nada especial por él personalmente, pero la Iglesia desaprueba el divorcio.
—Bueno, como cabeza de la Iglesia, ¿no podría cambiar las políticas?
Carl se rascó su paté calvo. —No lo sé, Dorotea. Teóricamente supongo que es posible, pero ¿cómo se juzgará mi mandato? Quiero decir, el noventa por ciento de la fe católica se basa sólo en la tradición, en lugar de cualquier adhesión justificable a las Escrituras puras. Uno de los votos matrimoniales es: "Hasta que la muerte nos separe". ¿Quién soy yo para cambiar eso?
—No eres tú quien cambiaría eso—, explicó Dorotea excitada, dándole un vaso. —La sociedad ya ha hecho esa parte por ti. Simplemente estarían reconociendo que la incompatibilidad es un error que cometen los humanos, o que el matrimonio no siempre es una promesa que se pueda cumplir. Usted estaría admitiendo que un error no es un pecado, e incluso si lo fuera, todavía puede ser perdonado. Los divorciados no necesitan ser excomulgados por sus errores—. Sorbió su vino como un camello sediento.
Carl tomó un sorbo. —Has sido excomulgado, ¿verdad?
Dorotea brillaba bastante. —Ni siquiera soy católico.
Carl asintió. —Eso es un pecado. Supongo que Donald no es la razón de tu exuberancia.
—No. Peleé con Donald. La pasé fatal. Y yo lo abandoné—, bostezó.
—Lo dejaste, ¿así que estás contento? — Carl asintió pensativo, tomando otro sorbo de su vino.
Dorotea se recostó en el sofá. —Uh-huh. Fui a un bar y conocí a un gran tipo.
Carl volvió a asentir pensativo. —Ya veo. Así que déjame ver si entiendo las cosas correctamente: Conociste a Donald, peleaste con Donald, y ahora conociste a otro hombre, convirtiendo todo tu matrimonio con Donald en un enlace sin sentido del pasado, el cual deseas olvidar por completo. Usted me pide que reconozca formalmente que el divorcio no es un pecado y que debe ser tolerado por la Iglesia. ¿Y a dónde crees que nos llevará esta tolerancia? A Sodoma y Gomorra, ahí es dónde. Muy pronto los buenos católicos se casarán y se divorciarán con ligereza, o ni siquiera se molestarán en tomar los votos. Tendrán una aventura sin sentido después de otra sin sentido, y el adulterio tendrá que ser eliminado de los Mandamientos. Ya nadie se casará con nadie. Lo siguiente que sabrás es que todo el mundo estará robando bases! — Carl miró hacia abajo desde donde estaba ahora, sobre el cuerpo de su hermana dormida. —Tendré que pensarlo.
Carl bajó los escalones hacia el callejón y comenzó a caminar por la calle. Se adentró en las vistas, sonidos y olores de la ciudad. Brooklyn, donde los hombres eran hombres la mayor parte del tiempo, e incluso algunas de las mujeres eran hombres. Donde los ladrones, prostitutas y traficantes de drogas tomaron plástico, siempre y cuando pudieran recibir un código de autorización. El aire se cernía sobre él, y podía escuchar la conspiración de las palomas planeando otra incursión en Manhattan. Podía saborear los olores de los gases de escape y el progreso industrial y la muerte y renacimiento de especies marinas desconocidas en el puerto de Nueva York. Podía ver la arquitectura de ladrillo de terracota que se asomaba junto a él como espectros de una época pasada. Podía ver los árboles marchitos plantados a lo largo de las aceras, pintura blanca arrastrándose por la mitad de sus troncos para protegerse de cualquier insecto que pudiera sobrevivir en la jungla de hormigón. Graffiti profanos decoraban los edificios, los árboles, las aceras, los botes de basura y los autos estacionados a lo largo de las aceras. Entre los montones de basura, los carroñeros urbanos cavaban en busca de lo que podían encontrar; las cucarachas, las ratas y los gatos. En las esquinas se reunían pequeños grupos de personas que realizaban sus actividades nocturnas.
Esto no era la Ciudad del Vaticano. Esto nunca podría ser la Ciudad del Vaticano. Esto era Brooklyn, Nueva York. ¿Por qué se sentía como en casa?
Una limusina negra se detuvo a su lado. Reconoció al hombre que estaba en el asiento trasero, hablando por la ventana. —Disculpe, Su Excelencia. ¿Necesitas que te lleve?
—Bendito seas, hijo mío—, dijo Carl, entrando en el asiento trasero.
—Llévanos a algún lugar donde podamos hablar—, le dijo García al conductor.
Capítulo 12
Bob se inclinó sobre la barbacoa y apiló cuidadosamente las briquetas de carbón en una pirámide limpia. Luego agarró el líquido del encendedor de carbón y roció las briquetas a fondo. Revisó sus bolsillos en busca de fósforos, y al no encontrar ninguno, deambuló por la cocina.
—¿Tenemos cerillas? —, preguntó.
Betty levantó la vista de las chuletas de cerdo que estaba tratando de rellenar, —Segundo cajón al lado del fregadero. No estarás fumando otra vez, ¿verdad?
—Por supuesto que no volveré a fumar. ¿Crees que soy estúpido? Me tomó veinte años dejar ese desagradable hábito. No voy a hacer nada que ponga en peligro mi vida ahora.
—Ojalá las chuletas de cerdo tuvieran aberturas como un pavo.
Miró lo que ella estaba haciendo. —Si fueran un pavo, podrías metérselos por el culo.
—Sí, Bob—. Betty volvió a concentrarse en las chuletas de cerdo.
Bob regresó a la sala y encendió las briquetas, que ardían con un explosivo "Foof". El humo negro se enrolló hacia arriba, manchando el techo blanco. La alarma de incendios sonó con un quejido desgarrador.
—¡Bob! — gritó Betty, corriendo desde la cocina. —¿Qué estás haciendo?
—¡Empezando la barbacoa! — Bob le gritó. —Tal vez debería abrir las puertas, ¿eh?
—¿Por qué no lo hiciste afuera?
—¿Estás loco? Si lo llevo a la calle, alguien me lo robaría.
—Lo que tú digas—, dijo Betty, volviendo a la cocina.
En ese momento, sonó el teléfono. Bob levantó el auricular. —¿Hola? —, gritó.
—¿Qué? —, gritó.
—¿Quién? —, gritó.
—¡No puedo oírte! La alarma de incendios se está apagando. Llama en unos minutos, ¿sí? — Bob sugirió colgar el receptor.
Con la agilidad de un florista geriátrico, tiró de una silla a un lugar bajo la alarma ofensiva y se levantó cuidadosamente. Agarró el detector de humo, que saltó de sus monturas, aún gritando, y aterrizó en el suelo. Bob pensó por un momento, y luego saltó de la silla él mismo, aterrizando directamente en el detector de humo, rompiéndolo en centenares de pedazos de plástico, mientras que al mismo tiempo tiraba de una cadera fuera de la articulación. Los componentes todavía unidos entre sí continuaron su zumbido. Bob levantó una palmera en una maceta y la dejó caer directamente sobre la ruidosa masa. Finalmente, hubo un cierto silencio en la casa Rosetti.
Betty volvió de la cocina. —¿Quién era, querida? —, preguntó.
—Fue la alarma de incendios, ¿quién creías que era? ¿Quizás una soprano de la ópera metropolitana?
—Me refería al teléfono, querida. Me pareció oír el teléfono.
—Yo también creí oír el teléfono, pero no sabía si había alguien al otro lado por todo el ruido que hacía.
Betty asintió. —Dime cuando la barbacoa esté lista para cocinar algo.
El teléfono sonó de nuevo. Betty lo recogió. —¿Hola? Sí, estamos bien. Tu padre sólo encendió la barbacoa, eso es todo. Sí, está aquí mismo. De acuerdo—. Ella le ofreció el receptor a Bob. —Es para ti.
Bob cogió el teléfono. —¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿dónde está? ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? ¿No deberías estar vigilándolo? No estoy gritando. Bueno, encuéntralo. Ya voy para allá—. Reemplazó el receptor del gancho y se volvió hacia Betty. —Carl se ha ido. Vamos a su apartamento y ayudemos a Dot a buscarlo.
—¿Pero qué hay de la barbacoa?
Bob se encogió de hombros. —Tendrá que esperar hasta más tarde.
Betty cogió su abrigo del armario delantero. —¿Deberíamos dejar que arda mientras estamos fuera?

